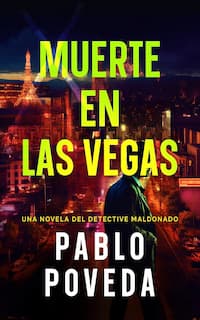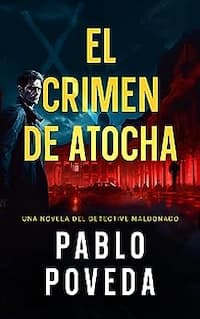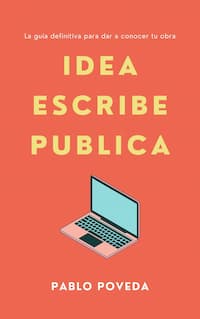No voy a mentir. Si tenía que haber un día de mierda en todo este mes, ése fue ayer.
Desperté exhausto por la humedad. Pronosticaban lluvias y la sequedad habitual se convirtió en un aire pegajoso a primera hora de la mañana. Por mi parte, llevaba unos días escribiendo al límite, poniéndome a prueba, trabajando más de lo normal.
Últimamente me estaba funcionando muy bien.
Terminaba agotado, pero después salía a correr seis o siete kilómetros, como un gallo furioso, hasta que tiraba toda el estrés acumulado en la silla. Pero ayer fue diferente.
La ansiedad se apoderó de mí, las palabras, simplemente, no salían. Lo había visto venir. La sufría desde hacía unos días y ni el deporte ayudaba. La historia en la que trabajaba, se me estaba atragantando. ¿Y cómo me iba a pasar eso a mí?, me cuestioné, mirándome frente al espejo, como De Niro en Taxi Driver, apuntándome con el arma y diciendo eso de Are your talking to me?
Tanto agobio me estaba provocando una contractura en el cuello, pero estaba demasiado centrado en otras cosas.
La catástrofe estaba a punto de llegar. Cuando el cuerpo da señales, hay que escucharlas, pero como buen necio, me convenzo a mí mismo de que, quien no empuja, no avanza.
Y llegó, ya lo creo que llegó.
El cielo se nubló durante la mañana, a la vez que mis dedos se atrofiaron y apenas logré escribir unos párrafos. Cabreado, bajé a la cocina, preparé la comida y decidí replantear las escenas. La humedad creció. Comí, dormí una siesta necesaria y regresé al teclado, pero no hubo manera. Con una pelota en la boca del estómago, decidí salir a correr cuando, de repente, una nube negra se posó en el cielo y una horrible tormenta acechó.
Truenos, relámpagos y una lluvia mordaz inundaron el patio. Lo que me faltaba. Esperé un rato. La luz se fue y me quedé a oscuras.
Después regresó, la tormenta dio tregua y, testarudo, salí a correr unos kilómetros, por eso de vaciar el mal que pensaba en mí. Tenía que ponerle remedio a ese estado.
Pero no pensé, ni en el aire frío que deja la lluvia, ni en los barrizales que se forman. Saltando obstáculos, logré alcanzar el asfalto de la carretera y hacer mis kilómetros. Finalmente, cuando regresé a casa, tenía las deportivas llenas de barro y al igual que el perro, que había estado saltando bajo el limonero, donde ahora se formaba una charca. Y entonces se fue la luz. No sólo un rato, durante unas cuantas horas.
En momentos como ese, puedes pedirle a Dios que te lleve o sonreír y quitarle hierro al asunto. Tras una ducha a oscuras, noté el incesante dolor de cuello, ahora que el cuerpo se había enfriado. Pero me dije a mí mismo que no iba a arruinar el día, si es que se podía salvar algo de éste.
Así que busqué algunas velas, las encendí alrededor de la cocina, lavé y sequé al perro, abrí una botella de vino, saqué un poco de pan y jamón y me puse a leer.
El perro dormía a mi vera, yo me sentía agotado, pero a la vez con la conciencia tranquila de que había provocado todo aquello.
«Ya está. Ahora sólo queda que se acabe», me dije.
Y cuando ya me había hastiado de luchar contra todo, la luz volvió, la lluvia se marchó a otra parte y me sentí como un idiota, contento, pero como un idiota.
Hoy ha amanecido con lluvia, el dolor está presente y aún no he logrado resolver el conflicto creativo, pero he recordado algo. Todo es cíclico. Nada es para siempre, ni lo bueno, ni lo malo y la única forma de evitar más golpes, es tomando la actitud correcta.
Ya pasó, pero no voy a mentir. A veces, los días así, nos los ganamos a pulso.