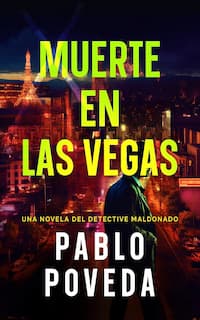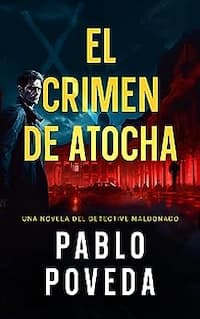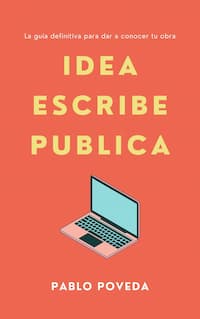Me habían invitado a una comida con gente a la que no conocía, pero eso no era algo que me importara demasiado. Llevaba un par de semanas de desenfreno, cerrando algunos bares y abriendo otros; perdiéndome entre conversaciones, hablando mucho, tal vez más de la cuenta; quitándole horas de sueño a la vida y viviendo con un euforia el rastro que dejaban en el cielo las estrellas.
Madrid en Navidad es mucho más que esa ciudad llena de gente que aparece en las películas. Madrid en mi segunda Navidad es, de nuevo, otro final inacabado, los cabos sin atar de un año de experiencias, vaivenes y trenes a los que uno se sube a última hora. Y es que, para ser sincero, no podía ser mejor. Dejarse llevar, en ocasiones, es parte del néctar de la vida.
Durante mi paseo, crucé el Calderón siguiendo las indicaciones de Google Maps, sudando los tercios de cerveza de la noche anterior mientras subía las empinadas calles. Llegué a la Puerta de Toledo, perdido como un turista de fin de semana. Seguí mi instinto hasta Embajadores y me adentré en Lavapiés como si hubiese vivido allí siempre. Pero no era cierto. Había estado en ocasiones contadas, normalmente entrando desde Tirso de Molina. Lavapiés es lo que es y no puede ser otra cosa. Allí plantado, mientras buscaba el restaurante en el que habíamos quedado, fui consciente de muchas cosas, de las tonterías que escucho a diario respecto a según qué temas y de lo poco que valoramos ciertos aspectos de nuestro día a día. Y no es que el barrio me transmitiera aquello o sus calles (y sus gentes) tuvieran algo que decirme. Nada de eso. Pero quizá, allí bajo el sol tardío de invierno, recuperé el aliento de la caminta, fui un poco más presente y tuve tiempo para mirar hacia mi alrededor -y no a una pantalla-.