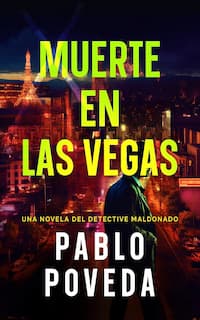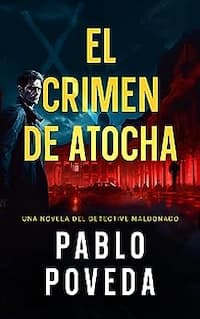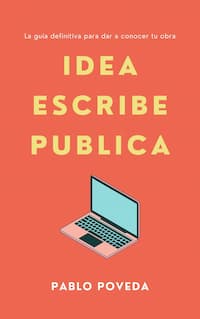Fotografía de Jhosef A. Cardich Palma
Días raros. Caminar en hora punta por el centro de Madrid, me produce una pesadumbre que muy pocos logran entender. La Gran Vía, nuestro Broadway castellano, ha perdido su alma, las sonrisas, el trasiego de los que vienen y van siempre con prisas. Paso por uno de los bares míticos de la calle. El camarero espera en la puerta a que alguien entre, ya que no tiene terraza. Pocos se atreven todavía.
No suena jazz, ni el saxo de Bernard Herrmann en Taxi Driver. Esto sigue pareciéndose más a Abre los Ojos de Amenábar, que al Crack de Garci. Una pena, pienso mientras subo hacia San Bernardo, cruzándome a toda esa gente que cubre sus rostros como yo. Malasaña es otra historia. Una historia peor, supongo. El reino de cada uno por una cerveza en una mesa de aluminio. Las mascarillas desaparecen y, quienes tienen el privilegio de poder sentarse en la plaza del 2 de mayo, beben sonrientes, sin mascarillas, hasta que se pone el sol, rodeados de quienes también lo hacen, y lo habían hecho siempre, en el parque, en los bancos, en el suelo. A escasos metros, en la puerta de la iglesia, se sonríe menos, pero se espera durante un buen rato a que la caridad siga entregando alimentos a quienes los necesitan. Las dos caras de una moneda que ha perdido su valor.
Salgo de allí, atónito y sorprendido por el mogollón de gente que recorre las calles. La ciudad parece un hormiguero hambriento y congestionado: desde adolescentes a ancianos, todos ocupan su espacio. El amor, la pasión y los arrumacos se dejan ver más de lo habitual, como si todo fuera a desaparecer mañana. Los ciclistas se tropiezan con los perros, con los adictos al deporte y con los repartidores de Glovo. Intento no pegarme demasiado a los cuerpos con los que comparto acera y presiento en sus ojos que mirar a otros ya es un acto obsceno.
Finalmente, llego a un bar, de los de antes, de los que aún encienden la televisión y dan los buenos días al entrar. Le pregunto al camarero si puedo entrar y me responde que sí. Se forma un silencio entre los dos y nos miramos, cuestionándonos qué carajo estamos haciendo. Es la primera vez que pregunto antes de entrar en un bar.
La cerveza sigue igual de espumosa, fría y agradable. Las olivas rellenas de anchoa tampoco fallan. Por unos momentos me olvido de todo mientras observo la calle tras el cristal, veo a la gente pasar, tranquila, estática por momentos, hermosa y veraniega, como si fuera una postal previa a todo esto.
Doy otro trago a la cerveza, me río y pienso.
«No importa cómo ni dónde estés. Hay que seguir viviendo, hay que continuar peleando.»
Por suerte, algunas cosas no cambian nunca.