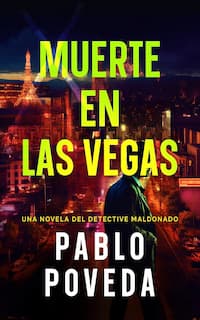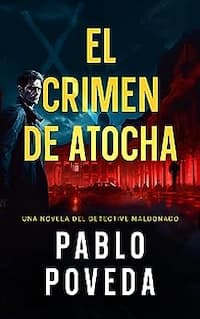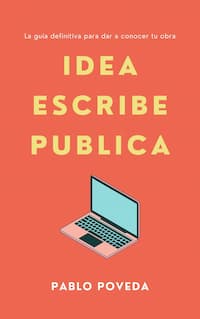Ayer encontré un par de artículos que me llamaron la atención. En estos días de comprar regalos (de los cuales, algunos serán devueltos más tarde y otros serán libros), termino lecturas que tenía pendientes y hago una breve lista de lo que me gustaría leer estas navidades (porque todos sabemos lo que sucede después). Soy un lector abierto, sin prejuicios y sin dogmas a la hora de enfrentarme a una lectura. Eso no significa que después la termine. Me he dejado a medias más libros que conversaciones, y ya es decir.
No obstante, cuando termino una historia larga o estoy en uno de esos días en los que busco algo ligero, suelo echar mano de las viejas novelas policíacas que heredé de mis antepasados. En otra época las llamaban pulp, en España bolsilibros. Al fin y al cabo, no eran más que novelas populares escritas para entretener, con humor, crítica social y situaciones que poco se ven ya hoy en las novelas actuales. Del pulp habla muy bien Kiko Amat en este artículo de La Vanguardia. También lo hizo Miqui Otero en este otro. Existía un mundo más allá de las típicas historias del Oeste. Pero no sólo eso. Conocer la historia, desde las entrañas, supuso un punto de inflexión en mi carrera como juntaletras. Y todo surgió en el momento en el que decidí indagar sobre la vida de personajes como Raymond Chandler, Patricia Highsmith, Dashiel Hammett, George Simenon o Agatha Christie. Y hay más figuras que dejaron un legado, como la de Peter Cheney. Otra época en la que se pagaba por línea y se escribía por supervivencia. Una liga de escritores segundones de entonces que vivieron mejor que imaginaron, pero que quedaron a la sombra de los grandes grupos editoriales. Había de todo, como en todas partes, pero representaban el rocanrol contra la ópera. Un ejemplo no muy diferente de lo que sucede hoy con Amazon, al que muchos llaman el nuevo pulp, término que no discuto y que tampoco me molesta. Lo que más he admirado en todo este tiempo ha sido la capacidad para contar historias sin freno. Escribir para entretener, porque así se ponía el plato en la mesa. En algunos casos como el de Simenon, quedaron más de 300 obras para la posteridad.
Hay quien las detesta, como también hay quien no ve películas de Bogart porque están en blanco y negro. Cada cual que haga lo que la vida le permita. En mi experiencia, además de aprender la filosofía que hay detrás de este movimiento, también he tomado notas sobre cómo escribir escenas con eficacia (o eso creo). Vivimos en un momento en el que las obras maestras son tantas, que nos olvidamos de ellas con facilidad. El tiempo, al final, las pone en su sitio y son las mejores aquellas que perduran con el paso del tiempo (gran juez de todo).
Quizá, algún día, todo este elenco de plumillas tenga el reconocimiento que merece, o tal vez no. Quienes lo apreciamos, ya se lo hemos dado, aunque no esté bien visto decirlo en voz alta.
Hace unos días, las redes se indignaban por el libro de alguien que se hizo famoso en un programa de televisión y yo sigo sin entender el porqué. La publicación es un negocio, como el periodismo, la industria musical o cualquier otra profesión en la que haya que poner un montón de billetes. A veces salen cosas que nos gustan y otras no. Si hay audiencia, habrá posibilidades de venderlo, y esto se ha hecho toda la vida. El problema no es que se publique o que se cuestione a la persona que lo ha escrito. Tampoco lo es la industria en sí, que lucha a diario por seguir manteniendo una plantilla con nómina, cometiendo victorias y errores e intentando que los libreros no devuelvan los cientos de ejemplares de ese premio literario que no consigue vender. Esto va más de echar migas en diferentes charcas para ver dónde pican, y repartir el resto. El problema es que seguimos creyendo que la industria cultural no es una industria.