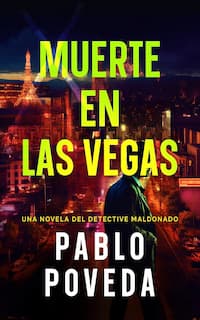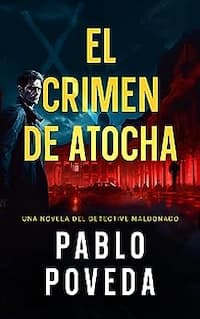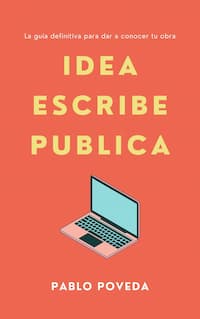No conviene tomarse la vida muy en serio. Tarde o temprano, todos acabamos en el mismo lugar, por mucho que corramos. Era comienzo de la semana, estábamos chocando vasos de whisky en la barra de un bar austero y sentía que podía parar las agujas del reloj, aunque fuese por unas horas, olvidándome de todo lo que pasaba a mi alrededor. Estaba contento, había terminado el borrador de mi siguiente novela esa misma mañana. Día de ritual, pensé, y me di el placer de no apagar el ordenador cuando puse punto y final al bruto de la historia. Los rituales son importantes. Desde fuera parecen una estupidez pero, con el tiempo, nos damos cuenta de que son más que necesarios. Esas pequeñas victorias, las celebraciones personales, los triunfos de una de las muchas batallas que vamos a tener que enfrentar, si queremos vencer algún día.
Mi amigo estaba de paso unos días por Madrid, así que decidí llevarlo por el casco antiguo de la ciudad, a algunos de mis bares favoritos, para que se sintiera un poco más Hemingway y algo menos turista. Comimos en un gallego, vaciamos dos botellas de Ribeiro y terminamos por los callejones de Antón Martín, combinando los cafés con el destilado que crearon sus ancestros. Me dijo que a veces era necesario dar un paseo por el lado salvaje de la vida, parafraseando a Lou Reed, porque de ahí se recogía el néctar de las buenas historias; que no importaba el género en el que escribiera pues, al final, lo que prima es la cuestión humana que hay en la historia. Para él, la ficción no era más que otra paleta de colores para esconder la realidad. Una paleta que cambia de muchos o pocos colores, en función de las experiencias de quien la usa. Me dijo que en cada persona hay una historia, pero no un libro. Callejeamos por los rincones de la capital hasta llegar a la plaza Mayor.
Los aficionados ingleses del Manchester City, ya borrachos, armaban jaleo en uno de los bares de los soportales. El Madrid vacío casi a la medianoche, en un día entre semana, poco tenía que ver con el de un fin de semana. Nos despedimos. Él regresaría a su ciudad, al nido de amor que ahora compartía con su nueva compañera, diez años más joven que él, y yo terminaría la ruta que llevaba hasta mi casa. En su recuerdo, yo seguiría siendo el personaje de ficción de una de mis novelas, reencarnado por unas horas. Pensé en una aspirina, en un largo trago de agua, en los estragos del día siguiente. De vuelta a casa, me puse los auriculares, The Doors saltó con The End y el hotel Riu de la plaza de España me miró con melancolía. Antes de que me diera cuenta, aquella conversación, las imágenes que se cruzaban por delante de mí cuando pasábamos Tirso de Molina, los ojos de la chica del autobús… Cada tono, cada sonido, formarían parte de una futura historia que estaba por escribir.