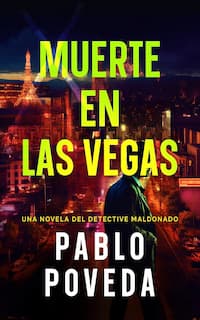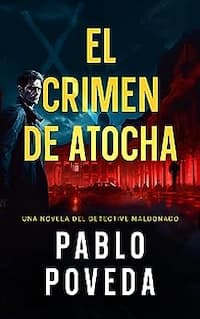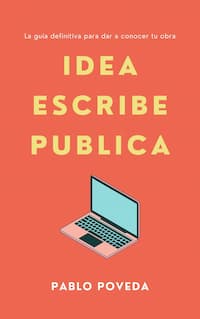Alguien dijo que no existía nada más triste que acabar la noche comiendo una hamburguesa en el McDonald’s de Gran Vía con Montera, entre gente ebria, clientes de paso y habituales sin techo, en los bajos de un local del siglo XX, con sus columnas y sus grandes ventanales. Lo que antes había sido una joyería, pasó a convertirse en un restaurante de comida rápida.
En mi opinión, no fue para tanto. Me divertía aquel ambiente cabaretesco y decadente a la vez. Había estado allí ya antes, a esa misma hora y también después. Recuerdos como el de un amanecer abriéndose paseo entre los enormes edificios. Atestado de clientela hambrienta por culpa del alcohol y el trasnocho, nos fuimos a una de las mesas que había en la primera planta, abriéndonos paso entre las meretrices que asaltaban a los turistas extranjeros. Una de las chicas se fue al baño y ellos eligieron la mesa. Fue entonces cuando ella me miró a los ojos, y los otros dos no se dieron cuenta. Nos habíamos conocido unas horas antes, en un bar de Malasaña, de rebote y sin interés el uno en el otro. Había pasado de mi cara como yo de la suya. A veces, un saludo es suficiente para mandar educadamente al carajo a la otra persona, sin profundizar en la conversación. Esa noche estaba más centrado en su amiga, pero la vida es como el ajedrez y a mí nunca me se me ha dado muy bien seguir el juego, aunque soy un experto en dejarme ganar. Tenía unos ojos claros y brillantes bajo la luz del local. Salían chispas de ellos, como si fueran dos bengalas clavadas en una tarta de cumpleaños.
—¿Y dices que eres escritor? —preguntó, poniéndome a prueba. Yo no lo había dicho, sino mi amigo. Yo nunca lo mencionaba. De hecho, detestaba hacerlo. Asentí con la cabeza y puse atención al papel que rodeaba la hamburguesa—. ¿Has publicado algo?
Otro examen, pero yo ya había toreado en otras plazas.
—Soy ese a quien tus padres leen cuando sales por la noche a divertirte y a emborracharte —respondí. Fue lo primero que se me ocurrió, y era cierto. No importaba lo que dijera, pues habría mordido el anzuelo. Dar explicaciones denota inseguridad, excepto cuando el interlocutor es la policía.
Ella se quedó pensativa y dio un sorbo a la pajita.
—Pues qué aburrido —dijo en voz alta. El bullicio de nuestro alrededor se quedó a un lado, como si una burbuja nos protegiera.
Olvidaba que mientras ella crecía, sus padres también lo hacían.
—Algún día tú también lo serás… Quizá antes que ellos.
Arqueó una ceja y apretó los labios. No esperaba un revés como ese, aunque no creí que fuese para tanto. Cuando la amiga regresó, ya me había olvidado de ella, y la chica que tenía en frente, también. La noche siguió por el casco antiguo, quemando la suela de los zapatos sobre las baldosas empinadas, dejándonos caer por las fronteras que limitaban con Lavapiés. Sin darme cuenta, entre copas y risas ruidosas, el grupo se deshojó como los pétalos de una margarita, quedándonos solos en la terraza de lo que había sido un viejo cine porno, ahora convertido en sala de cócteles. En la pantalla proyectaban Taxi Driver y el resplandor alumbró nuestros rostros. Jaque mate, pensé, recortando distancias, sujetando su vaso de vodka con limón y aproximándome a sus labios como la última pieza de un puzle de mil.
A la mañana siguiente, desperté por el resplandor de la claridad de la ventana. Un bonito estudio rehabilitado en Embajadores, aunque en ese momento no supiera ubicarme. La resaca no ayudaba demasiado. Comprobé la hora en el teléfono y me levanté con cuidado. Ella dormía en la cama, silenciosa e inmóvil.
Vestido y dispuesto a dejarle una nota para no cortarle el sueño, se desperezó estirando los brazos y yo dejé el bolígrafo sobre la mesa.
—¿Te vas?
—Sí.
—¿Nos volveremos a ver?
—Claro —dije, fui a la cocina y me llené un vaso de agua. Le pegué un trago y lo dejé en el pequeño fregadero.
—He pensado en lo que dijiste.
—¿En lo de que serás aburrida antes que tus padres?
—No… —respondió y sonrió—. En lo otro. Les preguntaré sobre ti.
Agarré el abrigo y me acerqué a la puerta del dormitorio.
—Te dirán que no te juntes con escritores.
—¿Porque son aburridos?
—Sí, la mayoría.
—¿Y tú eres parte de la excepción?
—No.
—¿Entonces? —insistió.
—Hasta donde recuerdo, en ningún momento te dije lo que soy o hago —contesté tirando de la manivela de la puerta principal—, pero, para que tú sientas otras vidas desde el sofá, algunos tienen que saborearlas en todas sus formas. Y no siempre es agradable.
—Eso es lo que hacen los escritores, ¿no?
—Y los vividores o los mentirosos.
—Qué profundo —dijo con sorna—. Entonces, ¿me vas a decir lo que eres o no?
—Claro. Un tipo con suerte.
Me despedí con un último sello de labios, embriagándome por última vez de los restos de perfume que habitaban en su piel, y bajé las escaleras de la corrala hasta que llegué a la plaza. El teléfono vibró. Me había buscado y agregado como amigo en Instagram. Eché un vistazo al perfil: viajes por las capitales más bellas de Europa, noches de ensueño con amigas, momentos cargados de obscenidades económicas y placeres prohibidos. Era igual de bonita que en las fotos, aunque en persona parecía más natural. Apagué el terminal, lo eché al bolsillo y me fui caminando hacia casa.
De nuevo, la vida, la resaca, el frío matutino, el Rastro y las ganas de pedir comida china a domicilio y morir entre almohadones. Y como yo, el otro tercio de la ciudad que despertaba a deshoras.
No volveríamos a vernos. Ni por ella, ni por mí. Lo que no cuaja a la primera, difícilmente lo hace después. Y lo nuestro fue un error de muestreo.
En ocasiones, la vida te da regalos y, cuando esto sucede, es mejor sentirse agradecido y dejarlos sin abrir.
Últimos lanzamientos
GUÍA GRATIS PARA ESCRITORES
Descarga Caballero gratis
Suscríbete a mi lista de correo, descarga mi novela gratis y no te pierdas el contenido VIP relacionado con mis libros
Thank you!
You have successfully joined our subscriber list.