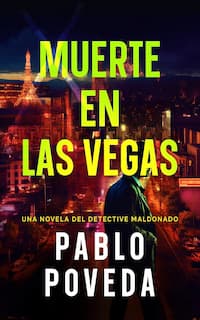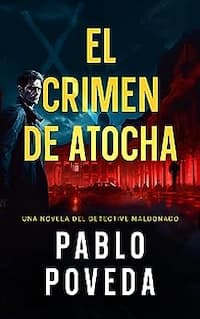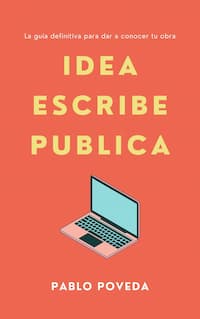Barbour y gafas de sol, pienso cuando salgo al balcón y siento la temperatura de la calle. Fuera hace frío, pero el día es estupendo. Los atardeceres de otoño acogen las tonalidades del invierno: cielos despejados, colores rosados y rayos de sol débiles que apenas calientan. Los neones de la ciudad brillan más que nunca en la Castellana, gracias a un cielo oscuro de estrellas. Serpenteo por las calle de aquí y de allá, de Zurbano a Barquillo, de Atocha a Hortaleza. Bares, terrazas heladas, cervezas, gildas y un jolgorio que ya no parece tan juvenil.
Descubro bares en los que ya había estado antes, ahora con otros nombres, con nuevos recuerdos que almaceno. Un lucero se funde con la sirena de una ambulancia que cruza Almagro. El domingo por la noche, la capital tiene otro ánimo, pero no hay freno que la detenga. La diosa Cibeles descansa bajo un manto de luz rojo. Me dejo caer por Huertas, señalando las tabernas en las que tantas veces estuve y que ahora esperan al lunes para levantar la persiana. La plaza de Santa Ana rebosa de gente bajo la mirada de un hotel apagado y triste. Los vendedores ambulantes continúan con su actividad, el loco de la calle te pide dinero para un litro, el tipo de las rosas insiste por tercera vez hasta que lo mando a paseo. Escucho jazz de día, obsesionado con Bill Evans antes de caer la tarde, y el Piano Bar de Charly García mientras me tomo el segundo Johnnie Walker con hielo a trescientos metros de mi casa. Vuelvo a casa con paso lento y firme, helado pero sonriente. Amo esta ciudad y ella también a mí.
Han sido semanas de trabajo, oficio y mucho sueño, pero ha merecido la pena tomar distancia de los píxeles, de la gratificación instantánea, de la búsqueda de aprobación ajena y de las vidas anónimas que me generan indiferencia. Las personas como yo no queremos ser fotografiadas, ni airear nuestros días con ligereza. No queremos porque, simplemente, no podemos. Los artistas siempre han necesitado de una fachada, de una careta para moverse con soltura en el baile de máscaras de la sociedad del chascarrillo fácil y del morbo por lo desconocido. Aunque no me considere uno de estos, entendí bien pronto que la vida era eso que pasa entre lo que se ve y lo que no. Para escribir, además de leer, hay que vivir para, después, sintetizar. No hay vida sin letras ni letras sin vida. Y yo necesito de ambas.