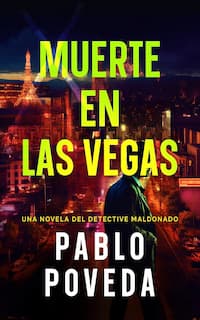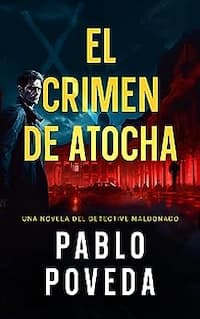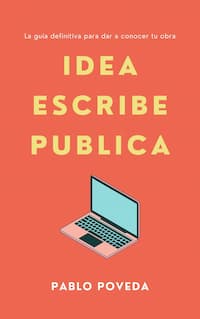Nos advirtieron de que sería un fin de semana frío. Lo recordé en cuanto salí a la calle y me aventuré a caminar hasta el centro. Me abroché el Barbour hasta arriba y me cobijé en la bufanda. También recordé lo poco que me gusta el frío y pequeño déjà vu de los días helados de invierno me atizó.
Atravesé la ciudad, esta vez, dejándome llevar por el instinto, por las callejuelas que unen unos barrios con otros, por las gentes pintorescas que cambiaban a medida que iba llegando a Huertas y volví a sentir el anhelo de aquellos primeros días en la urbe, cuando todo era nuevo, yo era otro y cada rincón estaba por descubrir. Reconocí esquinas, momentos del pasado y me contagié del entusiasmo de los transeúntes animados por copar los bares. Hacía tiempo que no caminaba hasta Atocha, Antón Martín y la delgada línea que limita el centro de Lavapiés.
Recogí a mi amigo americano, exactamente un año después, y fuimos a tomar algo. Hablamos de aquella vez que estuvo en Madrid, de los whiskys que apuramos en barras de zinc y de un mundo sin restricciones que ahora quedaba lejano. Yo había reservado una mesa en Casa Alberto, un típico restaurante castizo que había sucumbido a las demandas del turismo pero que seguía guardando un pedazo de historia entre sus paredes. El camarero, vestido de blanco, seco como el bacalao en salazón, nos llevó hasta la mesa. Disfrutamos de la conversación, del vino y de la comida y sentenciamos con un café antes de que pasáramos a los cócteles, la noche terminara y las calles se convirtieran en un circo de taxis y clientes apresurados.
Regresé caminando por el paseo del Prado, viendo cómo la ciudad se adormecía, quedándose vacía poco a poco. Cuando pasé Colón, un Guardia Civil le hacía el relevo a su compañero y se iba a dormir, agotado, con el rostro de quien se ha pasado el día protegiendo un castillo. Puede que por el cansancio, o quizá por la ausencia de vida a esas horas, me atrapó un sentimiento de tristeza y soledad que no venía a cuento. Los rótulos luminosos de los edificios de oficinas me marcaron el solitario camino de vuelta. Reflexioné sobre el pasado, sobre los hitos y los desafíos a los que me había enfrentado en los últimos años y respiré contento por no haberme rendido nunca. No entendí muy bien las señales, pues todo iba bien y no podía quejarme por nada. Supe comprender que aquel sentimiento era ajeno a mí y lo guardé para plasmarlo más tarde en alguna historia. Y mientras arrastraba los pies, embebido en mis pensamientos y rodeado de aquella galaxia de luces de colores y ruidos de motores, pensé en que, como yo, muchas otras personas deambularían de vuelta a sus casas, dándole vueltas a las incógnitas de sus vidas, a las cuestiones mundanas que cobran importancia en el cosmos de cada uno.
El perro me recibió, adormilado, abracé la cama con fuerza y alivio y las cavilaciones quedaron suspendidas en las manos de Morfeo.
Con los años he aprendido a sacar tajada de cada momento, de cada fotograma mental, de cada sensación que entra y sale como el pasajero de un tren. Instantes que, tras una digestión, dan vida a personajes ficticios sobre el papel. Por eso necesito robarle a la calle para completar mi obra porque, detrás de una trama urdida o de un misterio por resolver, siempre hay trocitos de humanidad que hacen que la novela pase de ser un mero relato y se convierta en una experiencia humana.