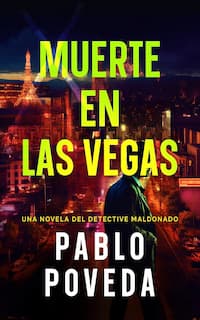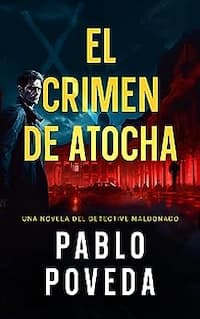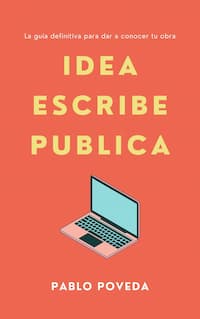Ha pasado una semana desde que decidí cerrar (temporalmente) los perfiles sociales. La razón: ver si este cambio afectaba a mis ventas. Una semana puede ser poco tiempo o demasiado, según se mire… En mi caso, no ha afectado en absoluto, sino al contrario. Sin embargo, me he encontrado más despejado que otras veces, sin la necesidad de consumir trocitos de información, opiniones y retales insulsos a primera hora de la mañana. No leer las redes también me ha llevado a no enterarme de las noticias, no visitar los diarios y no pensar en problemas que no están en mi mano. Eso no ha evitado que me enterara de la gran pérdida de Gistau, a quien me gustaba leer. El buen tiempo aflora en Madrid por las tardes, regalándonos días primaverales a mitad de febrero. El calor incita a buscar terrazas, a disfrutar de los rayos de sol bajo las gafas tintadas. El parque del Oeste tiene otro color, aunque la explosión de colores aún está por llegar. Noto unas ganas tremendas en la gente por poner fin al invierno, una estación que no ha sido muy severa con nosotros, al menos, este año, con sus días fríos y grises, pero nada que no se pueda superar. No quiero ni recordar los metros de nieve a mis pies, años atrás. Memorias del pasado.
Los días entre semana son mejores que los festivos para pasear y hacer visitas. La gente tiene otro humor, mejor o peor, según toque. La ciudad se mueve a otro ritmo, más frenético, pero también más decidido, dejando vía libre a quienes salimos a observar el mundo. Es uno de mis pequeños placeres. Me temo que, a causa del reloj laboral y los deseos de prosperidad de cada persona, mi generación ha olvidado que la calle también es vida, y sólo la pisa para ir de un lugar a otro, como medio de transición, de casa al trabajo y viceversa, en lugar de formar parte de ella, de sus cafeterías, de sus parques, de los momentos anónimos que nos brinda el día a día. La libertad está lejos del fin de semana.
Tras un vermú de mediodía y una conversación rica en reflexiones, entro en una de esas cadenas de librerías para echar un vistazo de las novedades y fijarme en las portadas. Hace tiempo que veo esta clase de lugares como el código verde de Matrix. En lugar de novedades, calculo el precio que habrán pagado las editoriales de turno para que el libro esté ahí, o ahí, o allí detrás, o bocabajo. Cuento hasta tres y busco la bolsa de Lays que vemos al entrar en un supermercado. Ahí está, el libro de la temporada. Recorro un pasillo y veo un libro en el suelo que se ha caído. Anagrama hizo muy bien aquellas colecciones coloridas de mis autores favoritos de juventud. Por el amarillo, podría ser Bukowski, Kerouac o Highsmith, pero era un ejemplar de Pregúntale al polvo de John Fante. Me acordé de cuando yo quería ser Bandini, en mis años de universidad. Todavía lo sigo queriendo, o quizá ya lo haya sido. Nunca lo sabré, pero hay trenes que sólo pasan una vez. Y hoy Fante es un objeto del pasado, como los candelabros que venden en el rastro o las viejas máquinas de escribir. Al menos, sus libros perduran durante décadas. El resto del pasillo terminará en un almacén con plástico alrededor. Se ha desvirtualizado tanto el carácter único de la persona que escribe, que nos importan más los focos y las pantallas.
La senda del perdedor, que decía Chinaski.
Patricia Highsmith nunca lloró en público, ni pidió que escucharan lo que tenía que decir. Ella escribió, vivió y nos dejó un bonito de lugares que hoy son otra cosa. En su última etapa, se encerró en Suiza, reunida de botellas y sin dejar que nadie la molestara. Y no me extraña. Hoy pocos se meten en el fango, ni se abrazan al caos de la incertidumbre. Hoy nadie quiere ser Bandini.
Dejo el libro en la sección efe, salgo de la librería sin que nadie note mi presencia y callejeo por Conde Duque hasta Princesa. Me gusta esta zona, tal vez por la cantidad de recuerdos que habitan en ella, de citas que no pasaron de un calentón, de una noche de sábanas sucias; de borracheras entre amigos a deshoras, celebrando triunfos o apagando derrotas. Muchos de esos amigos desaparecieron. La vida se los llevó a otro lugar más cómodo, a un cubículo de oficina y a una relación en pareja con un piso de dos dormitorios. Algunos son felices, otros… no. Llego a Argüelles, veo las cristaleras de los bares y hubo una época en la que ese que tengo delante, fue mi favorito, hasta que lo quemé para siempre.
Cuando llego al barrio, la porteña que trabaja en el bar me dice que cuándo les hago una visita, que ya no me dejo ver. Le digo que pronto, fijándome en esos ojos caramelo y en esa sonrisa que nunca decae. Ella sabe más de la vida que yo y no necesita contarlo en doscientas páginas. Prefiero que lo haga desde la barra.
Me siento afortunado por lo logrado, pero más por lo vivido, por las texturas acariciadas y por los amaneceres que guardo entre mis recuerdos. No viajo para contar, sino que cuento lo que ya he viajado. Por eso, mis mundos son lo que son, y están y estarán, por mucho maquillaje que lleven para engañar a las mentes más planas, aferrados a la realidad del ser humano. Para escribir, hay que vivir cada latido, pero para vivir, no es necesario escribir, tan sólo sonreír y dejarse llevar. Cuando viajamos en coche, sólo pensamos en llegar al destino. Aquí, el destino supone el fin de todo. Comenzamos sin que nos avisen y nos marchamos del mismo modo: solos. Trayecto sólo hay uno y más vale aprovechar las opciones que nos dan.
Yo opté por vivir, pero la escritura fue quien me eligió a mí.