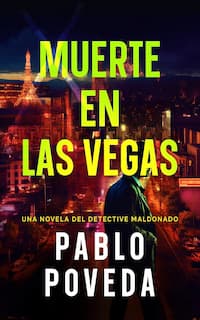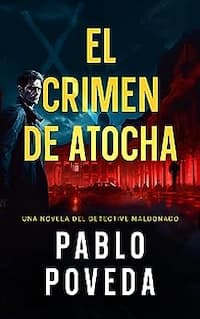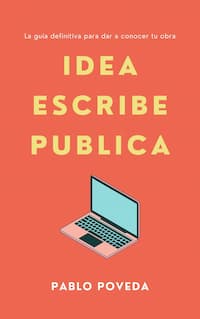Desayuno en el bar de la esquina. Me entero de que aquel restaurante italiano de Velázquez, donde las jóvenes hacían cola para un plato de pasta, se llama Bel Mondo y es uno de los sitios de moda. Pienso en el tiempo que hace que no me como una pizza. Desde que vivo en Madrid, he reemplazado unos vicios por otros. El plato caliente, la cerveza bien tirada y la decoración con solera. Todas las mañanas me encuentro a los chicos de la televisión que llegan en su taxi, con cara de haber trasnochado la noche anterior. Entran directos en la cafetería de moda de la calle para pedirse su latte. He estado ahí dos veces y no me aclaraba con la variedad de cafés que tenían con nombres exóticos. Yo sólo quería un solo bien cargado. Bebo café a diario, demasiado, como si fuera suero de hospital, sin leche, sin azúcar, sin miedo.
Paseo al perro hasta Nuevos Ministerios, sintiendo el frío de un día otoñal que ya advierte del invierno que nos vamos a comer. El colorido de los árboles ha desaparecido y ahora quedan las ramas grises y los restos de hojas secas que aún no se las ha llevado el viento. Un cachorro de beagle se acerca a jugar con mi perro, pero éste pasa de él. Se hace mayor y su cabeza tiene el tamaño de la de un can adulto. Con él, yo también envejezco, consciente de las canas, de las horas de sueño que guardo en una cartilla de racionamiento y de las novelas que escribí a lo largo del año a la vez que mojaba los labios en alcohol. Un buen año, me digo, a pesar de todo. Un año de cambios, de sorpresas, de nuevos lugares y de personas que han entrado a formar parte de la rutina habitual. Me alegro por la vecina de al lado, que parece haber encontrado el amor, aunque sea por un tiempo breve. Lo siento por la chica de la tienda de jerséis que hay al lado de la cafetería, que me observa cuando me detengo frente al escaparate, pero nunca me decido a entrar.
No me arrepiento de nada de lo que he hecho o dejado de hacer otro año más, y eso me hace sonreír. En estos meses también he descubierto la guitarra de Joe Pass, que me ha acompañado a lo largo de muchas madrugadas oscuras, antes de que saliera el sol. Abro la ventana del salón y la gélida mañana me congela las piernas. Me digo que hoy tampoco saldré a la calle hasta que las campanas de la iglesia suenen diez veces, por mucho que el perro me apoye su cabeza sobre la rodilla. No pretendo que nadie me entienda, pues bastante tengo ya con digerir la luminosidad de un cielo despejado. La vida son pequeños detalles que aportan brillo a nuestro devenir cotidiano.
Últimos lanzamientos
GUÍA GRATIS PARA ESCRITORES
Descarga Caballero gratis
Suscríbete a mi lista de correo, descarga mi novela gratis y no te pierdas el contenido VIP relacionado con mis libros
Thank you!
You have successfully joined our subscriber list.