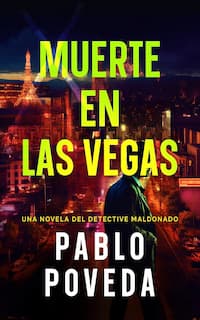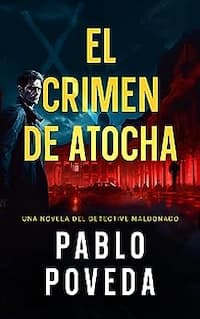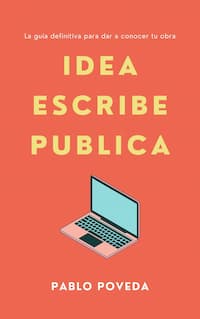El otro día, bajaba desde la plaza de Castilla, por Orense, en dirección a Ponzano, después de una reunión de trabajo, o de lo que sea que hacen los escritores cuando no están frente al teclado. Me había dejado la cartera en casa, así que subí y bajé a pie, sin que me importara lo más mínimo. Me gusta caminar y ese trayecto tenía un significado para mí. Cuando salí de la cafetería, era de noche y la calle tenía un matiz de entre semana, de retorno, de vida, de oficina y casa. Pensaba en lo privilegiado que era por poder caminar a donde quisiera, sin tener la preocupación de que suene el teléfono.
Mientras caminaba, escuchando el ruido de la calle —ya no salgo con música, a no ser que sea para correr, pues intento no perderme la vida—, pensé en que ese, tal vez, sería el último de los paseos por esa zona, antes de marcharme. Se cerraba un ciclo, otro capítulo, una época dorada. Y digo que no sería el mismo, porque, quizá, en el futuro, me viera de nuevo por allí. Pero yo no sería el mismo, sino otro, y por eso sería distinto. En unas semanas, abandonaré la ciudad y un montón de imágenes que guardo. Se siente raro, pero es real.
Alguien me dijo que la gente venía a Madrid para estar de paso y, sin quererlo, se terminaba quedando para siempre. Mi experiencia ha sido diferente. Vine hambriento y me voy saciado. Y no me voy a engañar, pero yo escucho a mi alma, y esta apunta en dirección al mar, a una vida más sosegada, más lenta, en la que, a veces, ocurre la magia de no pasar nada. Dicen que me aburriré, no obstante yo no sé lo que es eso.
En la avenida de Brasil me acordé de esa chica holandesa que vivía por allí, a la que regalé un libro y no volví a verla. Más tarde, a la altura de El Corte Inglés de Nuevos Ministerios, sentí que me había reconciliado con el pasado, con la vida, conmigo y también con eso, de lo que hui, hace mucho tiempo. Todos huimos de algo. Es cuestión de reconocerlo y hacerle frente. Me sentí pleno, y creo que eso es a lo que he aspirado siempre.
Finalmente, el teléfono sonó y me encontré con mi hermano y amigos en la barra de Casa Tino que, de alguna manera, es como una segunda casa, en la que supe que notarían mi ausencia cuando les di la noticia. En ese momento, era yo y todos mis personajes a la vez. Cerramos la noche entre botellines de cerveza, entraña y una ventresca. Porque, al fin y al cabo, la vida es eso.
Si algo he aprendido estos años de escritura, es que los finales no pueden ser apresurados. Como en toda historia, después del clímax final, hay que cerrar la trama con el ritmo debido. Reconozco que algo de impaciencia aún queda en mí, pero me apoyo en lo primero para saborear cada día, sabiendo que no habrá nada igual en el futuro, con el fin de esquivar el estrés y los quehaceres que me abordan estos días, a pesar de que me gustaría no tenerlos. Dentro de unos años pensaré en ello, sabiendo que había una lección detrás, consciente de que, una vez más, se obró el milagro de esquivar la tragedia.