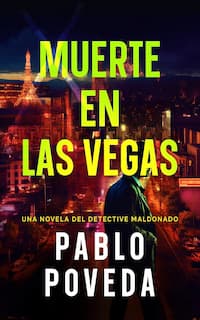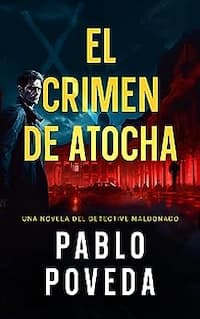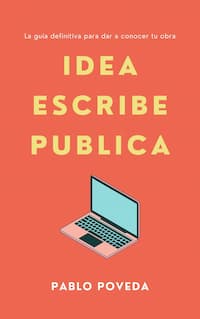La semana pasada me di una vuelta completa por la ciudad, barrio por barrio, visitando viejos lugares que se quedan en la memoria y otros que forman parte de un decorado y a los que uno mira de soslayo, para no invocarlos demasiado. La ciudad cambia de rostro a medida que también de rumbo. En Quevedo se diluye la diferencia. En San Bernardo se nota el contraste de las calles adyacentes. Malasaña era un barrio que me fascinó hace quince años. El tiempo pasa rápido, igual que mi envejecimiento, y este lugar ya no me dice nada. Dimos una vuelta a los alrededores del Palacio Real, que era más turístico, y se notaba en las terrazas ese brillo de ojos de personajes de Woody Allen. Al cruzar el puente de Bailén, me metí por los callejones que llevaban a la plaza de la Paja, que estaba abarrotada esa tarde y mantenía el aspecto de plaza de pueblo castellano. Mercado de la Cebada y Lavapiés. El color cambiaba, como sus gentes, y las calles tenían otro tono, más sucio, más desordenado y al albur de quienes las habitaban.
Como era de esperar, no encontramos ninguna mesa libre en Cascorro, ni tampoco a lo largo de la calle de Embajadores, por lo que di media vuelta, pasando por los locutorios, los restaurantes de comida nigeriana, la cafetería coqueta, la tienda de móviles de segunda mano, el bar de barra de zinc y el ultramarinos asiático. Otra vez en Tirso de Molina, como tantas veces, rodeado de esa amalgama de personajes que entran y salen de unas zonas para meterse en otras. Sombras en la oscuridad, siluetas andantes en busca de algo. Los drogadictos del metro se santiguaban antes de sacudirse a bofetones. Me apoyé en la mesa alta de un bar frente a la plaza, al otro lado de la calle. El bar no tenía nada de especial, ni siquiera las fotografías de los platos, que parecían de un repositorio de los años setenta. Pedimos dos cervezas, observé el entorno y tomé algunas notas mentales para futuras historias. Porque las historias, como los días de nuestra vida, son casi siempre iguales. Todo está inventado, pero son los detalles los que hacen especial el relato, la anécdota, a esa persona, a ese rincón. Como Simenon, pongo hincapié en los entornos, en el costumbrismo y en las pequeñas cosas. Me gusta perderme en una descripción viva, en lo que comen los personajes, en los azulejos de las baldosas, e intento replicar lo mismo. Todos me dicen que la ciudad ha cambiado mucho, pero es lógico porque también se transforman quienes la habitan. Yo también he cambiado en los años que llevo aquí. Antes buscaba cafés literarios, el meollo de la creatividad, hacerme un nombre. Con el paso del tiempo, todo eso me parece irrelevante. Ahora busco la calma, deambular como un fantasma anónimo, conversar sobre Chandler con el barbero y preguntarle al del bar de abajo por el trayecto Toledo-Atocha.
La calle siempre es un buen remedio contra la tontería y la vanidad de la exposición de las redes. Te devuelve a tu sitio, te aleja del ruido y te recuerda que tu oficio es como el de los demás y que así debes tomarlo. En ella soy, y me olvido del resto. Escribo a diario para esa clientela fiel que merece toda mi atención y empeño. En la calle somos lo que queremos y lo que podemos, pensando dos veces antes de opinar, manteniendo las formas o soltando un despropósito a causa de las copas de más. Y cada mañana, cuando sale el sol, parece que el ayer queda tachado como un número más en un calendario de papel.