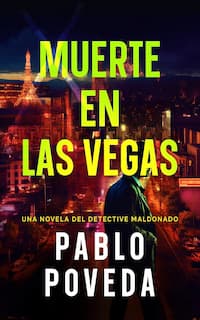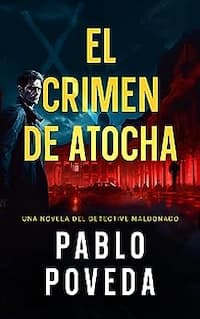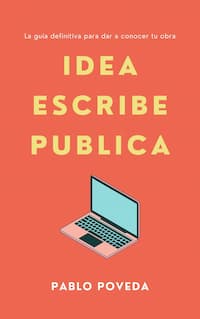Paso el dedo por encima de la cubierta del libro de John Fante que hay en la mesilla de noche. La acumulación de ácaros da muestra de mi ausencia.
Por fin, después de idas y venidas, de subidas y bajadas, de triangular entre el sur, el centro y el Levante de la Península, vuelvo a casa o, mejor dicho, vuelvo a sentirme en un hogar que, por ahora, es Madrid, porque la costa es y será siempre mi casa y el sur parece que se está convirtiendo en esa vivienda vacacional a la que uno regresa a menudo. Allí cumplí los 34, junto a la ventana del Merchant, entre grifos de cerveza negra y aficionados del Real Madrid y del Manchester City. Allí hice una pausa en el camino, celebrando que seguía un año más entre los vivos. Y no es que estuviera profundo, ni melodramático, pero tenía mis dudas de todo.
Han sido semanas de viajes, de rostros desconocidos que ganan cercanía, de apretones de manos y negocios cerrados; de miradas cómplices a las espaldas de las avenidas principales de la ciudad, de citas en lugares recónditos y de susurros que se perdieron en un abismo. Me enamoré cien veces cada uno de los días de las últimas semanas, en el vagón cafetería del tren, en la puerta de la estación de Atocha, en la estación de servicio de la autovía del Mediterráneo, pero me acordaré siempre de esa morena, sevillana de ojos esmeralda, mechones castaños y vestido verde, que bebía cerveza y se comía un San Jacobo a solas, en el alféizar de La flor de mi viña, mientras un productor de cine hablaba de Cannes y yo me entusiasmaba con la belleza del cuadro que tenía delante mientras seguía bebiendo.
Y, a medida que se acercaba el fin de todo este largo tránsito, la ola de calor menguaba y el frío regresaba a las calles, como una advertencia de lo que estaba por llegar, que no era otra cosa que reencontrarme con el manuscrito casi acabado, pero incompleto, de una historia del sabueso más castizo que conozco, de su secretaria, devolviéndome al invierno permanente -ahora, más primaveral- en el que sucede todo. Porque allá donde vaya, siempre van conmigo.
Aprendí algunas cosas en los 33, además de quererme un poco mejor, de dejar que me quieran -con todas las consecuencias- y de darle espacio a la botella, a los pensamientos y a los párrafos. Aprendí que las historias están por todas partes pero, sobre todo, dentro de uno. Y que, cocinarlas, ha de ser un acto de celebración, calmado y jovial, como la preparación previa a un festín familiar. Disfrutando, pero sin descuidar el fuego. A veces, a los escritores se nos olvida lo último, y también todo lo demás.
Es hora de regresar al teclado, a esa historia de detectives -y al resto- que necesita un golpe de gracia; a sacar lo que hay dentro, a permitir que el sol nos caliente hasta que queme. Sin riesgo, hay vida, pero no se vive, y sin esto último, no hay historias que merezcan un brindis.