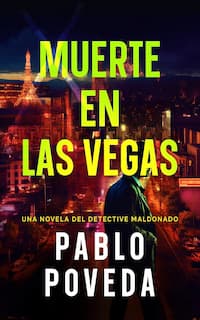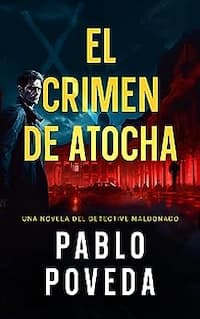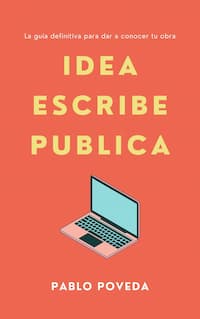Durante años tendía a esconderme cuando la vorágine de acontecimientos se acercaba como una nube negra. Hoy vivo más calmado, sabiendo que todo pasa, lo bueno y lo malo, que hay que jugar hasta el último instante, y que la intuición es el cúmulo de la experiencia reducida a un segundo, consciente de que cada despertar es un milagro.
Termino las correcciones de la siguiente novela, atento a un calendario lleno de citas, marcas y compromisos. Así y todo, me doy el pequeño lujo -tan necesario- de pasear con el perro por la ciudad durante un buen rato, bajo la lluvia de noviembre o con el sol del invierno. Disfruto de los pequeños detalles, de un vino blanco español, de una carrera a primera hora de la mañana, de un plato de queso, de una mirada risueña, de una conversación agradable y de todo lo improvisado que sale fuera de los horarios marcados, de lo preestablecido. Las rutinas son necesarias, pero también lo es romper con ellas por un breve periodo de tiempo y sentir cómo las baldosas se levantan y ese mundo seguro en el que confiamos, se desmorona. Luego me doy cuenta de que no es así y me siento un poco más fuerte.
Nunca me consideré alguien especial, pero sí me llevó mucho tiempo comprender que mis días y mi forma de vivirlos -y de digerirlos- eran algo diferentes.
El año llega a su fin, las hojas secas y mojadas caen sobre los cristales de los coches y yo sigo riendo, observando, tomando notas en la barra de algún bar, en un banco del parque del Retiro o en el balcón de mi apartamento. Yo sigo, pensando, escribiendo, que es lo que importa.