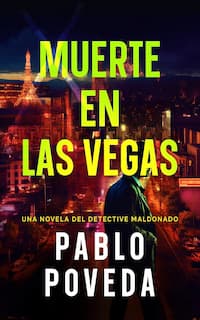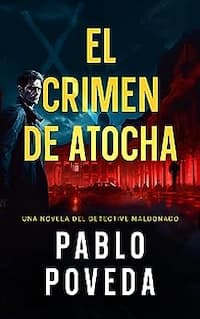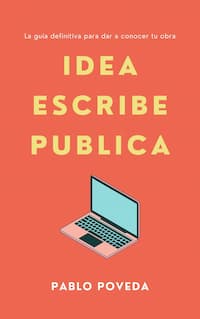El lunes cené con un viejo amigo americano al que había perdido la pista. Lo cierto es que no encontraba el motivo por el que nuestra relación se había cortado, pues, desde hacía un tiempo, se había mudado a Alicante y era feliz allí. Había intentado contactarle, sin éxito, hasta que esperé una señal divina. Muchos meses más tarde, un mensaje de texto me indicó que estaba en Madrid y poco después me explicó que le habían robado todo lo que tenía —incluyendo el teléfono español y los contactos—. Aquello me hizo reafirmarme en que dos personas se encuentran si una parte lo desea.
Quedamos en la puerta del RIU de la plaza de España y lo encontré en el vestíbulo, junto a su nueva compañera de viaje. El frío de la noche acompañaba con las luces navideñas que iluminaban la Gran Vía, y me preguntaban si era habitual que hubiese tanta gente a cualquier hora del día.
—Es nuestro Broadway, querida… —le dije, haciendo alusión a la cantidad de focos, de teatros, de hoteles, de restaurantes y de salas de cine que había en la enorme calle. Sin saber muy bien a dónde llevarlos a tomar algo, opté por el Café Varela, cerca de Callao, que nunca fallaba. Al fin y al cabo, sólo buscábamos resguardarnos del frío y comer algo. Una vez dentro, recordé lo que era aquello, les expliqué lo que había sido y traté de encajar lo que pretendía ser. El Varela se había convertido en el café literario y televisivo del momento, con los rostros famosos que entran y salen, que copaban las mesas del restaurante, y las caras socarronas de los directivos cargados de coñac y con olor a bodega que dominan su porción del mundo desde una mesa del centro de la capital. Las luces, los focos, la vajilla marcada con el logotipo de la casa y los camareros vestidos de blanco impoluto, hicieron que todo fuera más cómodo en una zona, por lo que hacía tiempo que no pasaba. A mí me importaba poco quién estuviera al lado, pues estaba concentrado en la conversación en inglés, en las anécdotas del pasado y poniéndome al día con nuestras agendas. Una cena sobria, un poco de esto y de lo otro, y más alcohol del esperado para un lunes, pero agradable, sin duda. Los acompañé al hotel, notando cómo el frío me erguía y me lo pensé antes de subir a un taxi o tomar el metro, pero estaba decidido a caminar esa noche. ¿Por qué? Aún no lo sé, pero la niebla que llenaba la calle de Princesa, vacía a esas horas, me hacía sentir como un personaje de mis novelas. Y así fui hasta casa, fijándome en la resistencia que bebían de espaldas, apoyados en los bares; echando un vistazo a quien cenaba en el Iberia, o a las señoras que se hacían arrumacos con los jovencitos en el bar de la Casa de México. Madrid, un lunes de niebla y frío. Madrid, después de todo, dispuesta a servir. Llegué a casa, agotado, pero satisfecho, con una frase que mi amigo había dejado en el aire cuando mencionó la novela de un escritor irlandés: «Tal vez todo el mundo tenga una historia que contar… el problema es que cree que esa historia es la suya». Y quizá ahí radicaba el porqué escribía donde los protagonistas eran otros.
Últimos lanzamientos
GUÍA GRATIS PARA ESCRITORES
Descarga Caballero gratis
Suscríbete a mi lista de correo, descarga mi novela gratis y no te pierdas el contenido VIP relacionado con mis libros
Thank you!
You have successfully joined our subscriber list.