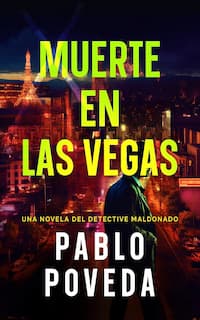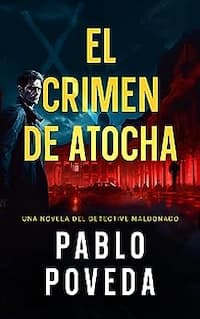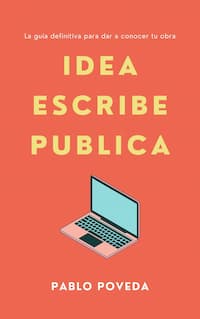Casa Gerardo, al lado de la calle de Toledo. Taberna centenaria, escenario de novela, lugar de confesiones y buen lugar de mi lista.
Madrid prende, un fin de semana más, aunque parece que lo lleva haciendo desde el final de las vacaciones y el inicio de un otoño que no llega y el hiato de un veranillo de San Miguel que se alarga sin que nos quejemos.
Ha sido una semana muy literaria en la ciudad: reuniones, encuentros, comidas, copas, salidas nocturnas, resacas, ausencia de descanso, lecturas, escritura, capítulos que uno deja a medias y muchas conversaciones girando en torno a lo mismo. La escritura, además de ser —en mi caso— la quinta esencia de la vida, es también un oficio lleno de claroscuros, un terreno pedregoso y un buen foso de cocodrilos al que lanzarse para poner los pies en el suelo.
Poco tiempo se le dedica a lo malo —y menos habría que dedicarle—, a lo que no se ve, a la exposición pública por delante y por la espalda, pero, como en todo oficio en el que la opinión es libre, uno se la juega a escuchar lo que no le gusta, ya sea constructivo o destructivo, y aprender a digerir los golpes, con elegancia, dignidad y deferencia, es el camino más recto para perdurar en esta carrera de fondo.
Estos días, entre botellas de vino, raciones de queso e ibuprofenos, he escuchado historias, triunfos, traiciones y juicios que cambian de color, según la voz. En una industria dominada por la precariedad, los egos y las envidias, los lloros y los espíritus malheridos, no me creo la épica del artista pobre ni los cuentos de hadas. El escritor tiene que trabajar, buscarse las castañas, escribir y vender sus palabras para salir a flote. Hay que estudiar, echar horas, esforzarse por esa historia sin esperar nada a cambio, porque nadie se lo debe.
Aprender a reservar el cinismo para las páginas de ficción y mantener los pies en el suelo, a pesar de todo, recordando que, al final del día, la vida se reduce a escuchar un buen disco de jazz, pasear con el perro, robar un beso en un bar, terminar ese vino, brindar, leer un poco y escribir un número de páginas para completar esa novela a tiempo —a pesar de que no salgan las palabras, de que uno arrastre la resaca de la noche anterior o de que, simplemente, la inseguridad lo reduzca a cenizas—.
Los escritores tendemos a mirarnos demasiado el ombligo, pero lo nuestro es terminar esa frase, escribir un buen final… no hay más. Hay quien busca la aprobación y quien se convence de su malditismo. No sé. No le puedes caer bien a todos. Eso es así. El resto son farándula y traumas, y los golpes bajos de la escritura son un buen revulsivo para enderezarte a tiempo y acordarte de lo importante —que te vas a morir, como todos—, aunque hay quien nunca cae del burro. Tomar la escritura como una profesión, es un trabajo arriesgado, sobre todo cuando se cobra por ello, y hay que tener la piel dura porque al mundo no le importa tu pesadumbre, sino el resultado final.
Mi historia es la de muchos y también es la que es, sin más, pero a mí me basta. Vivir en una gran ciudad ayuda al juntaletras porque eres invisible en cuanto sales por la puerta, porque el famoso siempre será otro (por suerte). Me preguntan por qué sigo en Madrid. A mí me gusta transitar por la Gran Vía, sentirme como una mota de polvo en el universo, dejarme caer hasta la calle de Echegaray y tomarme un palo cortado en la Venencia, donde Hemingway bebía. Y mientras eso sucede, ideo, imagino y divago. Después escribo. Y lo hago porque me llena. Y es que, en el fondo, todo se reduce a eso. Feliz fin de semana.