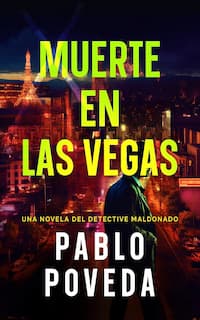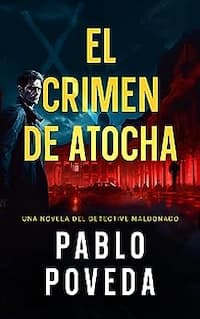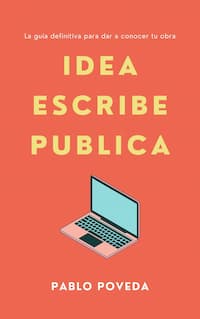Hace unas semanas me reencontré con un amigo al que no veía desde hacía años. A veces, las circunstancias del día a día separan a las personas de manera indefinida pero, cuando estas se reencuentran, parece que el tiempo no haya pasado. En nuestro caso, parecía que fuese ayer cuando estábamos, cada en su campo, luchando por conseguir nuestros sueños -los de entonces-. Durante todo ese periodo de separación mantuvimos el contacto gracias a la tecnología. A veces más, otras menos, pero sabíamos que, en algún momento, los caminos se cruzarían. En esta ocasión fue en Madrid, una noche gélida entre semana.
Nos citamos en el centro. Como era tarde, lo llevé a una taberna cercana al Teatro Real que había abierta a esas horas, uno de esos lugares a los que ya no iría por no sentirme un turista, pero a los que termino visitando cuando estoy en otra ciudad.
Brindamos con vino, pedimos una ensalada de tomates de la huerta con bonito, pimiento y cebolla y un poco de cecina para acompañar la bebida. Me habló de la última chica que había conocido, del nuevo puesto de trabajo que había aceptado y de cómo había cambiado todo desde nuestro último encuentro. Me alegró verlo contento y entendí que es una buena señal cuando nos sentimos bien por las victorias del otro. Después hablamos de mí, de los libros, de lo complicado que es repetir el proceso, de hacerlo mejor cada vez, porque ya no sólo se intenta sorprender a quien lee, sino también a uno mismo.
Terminamos la cena y la lluvia nos dio una tregua, así que decidimos buscar un bar en el cobijarnos y estirar las últimas horas, antes de despedirnos y convertir la noche en una película de recuerdos. Cerca de la medianoche, la Gran Vía era nuestra. Helada, brillante y tranquila, nos recibió como un tunel de lavado lleno de luces. Cruzamos Callao y nos metimos por las callejuelas de Malasaña, guiándome por la intuición, ya que mi sentido de la orientación nunca está en solfa. Por accidente, llegamos a la puerta de un conocido bar que nunca era capaz de encontrar y al que sólo acudía cuando me llevaban. Allí reconocí actores, músicos, gentes de la televisión y rostros que había visto en alguna parte, dentro y fuera de la pantalla, y que se movían como si tuvieran un discurso importante que decir.
Mi amigo, ajeno al entorno, pidió dos cervezas y nos sentamos junto a la cristalera que daba a la calle, por la que no se veía nada más que los clientes que salían a fumar. Entonces abrió la billetera y sacó una nota arrugada y muy deteriorada. Era un billete de tren antiguo y en él había una lista de sueños escritos a bolígrafo.
Un destello vino a mi mente, unos cuantos años atrás, recordando ese momento, cuando todo estaba por hacer.
Fui yo quien le dio la idea de escribirlos en un trozo de papel que llevaría siempre encima. Cada vez que abriera la billetera, ya fuera para gastar en algo innecesario o buscar un documento, vería la nota y recordaría su rumbo.
-Tenías razón… -dijo, golpeando su botella contra la mía a modo de brindis-. Los sueños se cumplen.
Aquello sonó como la frase motivadora de una taza de café o el mensaje de una galleta de la suerte.
Nos reímos.
Ambos conocíamos todos los demonios, el sacrificio y el riesgo que había en esa frase. Soñar es el primer paso de una larga travesía por un océano despiadado, desconocido y sin seguridades. Hay quien prefiere quedarse en tierra y nosotros sólo deseábamos saber qué había al otro lado del horizonte.
Cuando nos echaron del bar, me despedí de mi amigo hasta la próxima vez, porque los sabíamos que habría otra ocasión.
De vuelta a casa, pensé en el viejo billete de tren y en la conversación.
A diferencia de él, nunca llevé una nota encima, pero la suerte de mi vida fue tener bien claro desde joven el rumbo de mi barco.