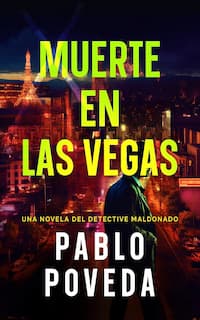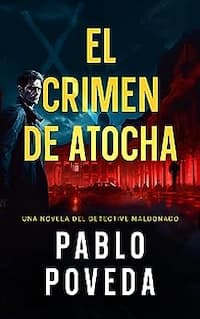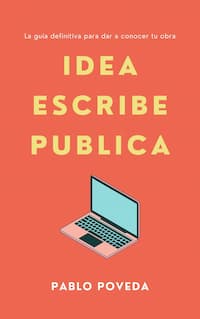Regresaba de una cena con amigos del sector, atravesando el Strip de madrugada, una calle no apta para epilépticos, ni para las personas con debilidad por el vicio. El frío del desierto se colaba por las costuras de mi americana azul, a pesar de los negroni que llevaba en el cuerpo y las ganas que tenía por caer sobre la cama de mi habitación de hotel. En mi cabeza, Sonaba Clayton’s Cocktails de Angelo Badalamenti mientras mis ojos se cruzaban con la fauna nocturna, las luces de colores que alumbraban la calle, las damas de la noche que regalaban sonrisas a sus presas y lo alto de una torre Eiffel que te hacía sentir en el París más decadente. «Vegas, baby», me decían, a la vez que me ofrecían la entrada a un club de barra americana. Rechacé todas las propuestas, cada noche, cada vez que pisaba esa calle; rechacé la lujuria de una ciudad que me recordaba a Nicolas Cage en sus peores momentos. Allí, si realmente se quiere, uno puede perderse en lo más oscuro de su alma.
Visité las tiendas antiguas, las licorerías, y entablé conversación con quien sospechaba de mi procedencia. De regreso al hotel, respiraba ese olor a moqueta cargada de pisadas, cocina de restaurantes y humo de cigarrillos. Los que estaban jugando a las máquinas antes de salir, aún seguían allí. Lo que el primer día me horrorizó, ahora ya estaba normalizado.
Me asomé a uno de los varios bares del hotel y me encontré con algunos autores extranjeros. La imagen distaba mucho de lo que la gente tiene en mente cuando imagina a un grupo de escritores reunidos. No había libros, ni debates sesudos. Más bien lo contrario. Bebimos, charlamos y jugamos en las mesas que quedaban a escasos metros. Después regresábamos, a veces con más dinero en el bolsillo, otras, con menos. No nos importaba. Cada noche, al regresar a la planta 16, me acercaba al enorme ventanal de mi habitación, que era casi tan grande como mi apartamento, y observaba la noria, una bola de colores que iluminaba la ciudad y el tráfico de la calle.
«Las Vegas, baby», me decía, algo achispado y cansado por llevar una semana sin aclimatarme a los horarios ni a la comida. Días antes, había estado en Los Ángeles, bajo el sol y la brisa de Santa Mónica, recorriendo el Hollywood Boulevard, observando a la fauna nocturna y celebrando en Frank & Musso el futuro incipiente que nos esperaba allí, con el espíritu de Sinatra y Bukowski por allí. Ahora, sentía el azar en mis manos, como aquellos dados de color rojo, bajo la mirada atenta de los Joe Pesci con la camisa abierta y el pelo aceitoso que vigilaban el funcionamiento de los casinos.
Me alegré de no haber visto todo aquello antes de los 30. De lo contrario, no habría sido capaz de sintetizar lo que pasaba a mi alrededor. Uno puede llegar a sentirse vacío en un lugar como ese, pero lo cierto es que yo estaba muy vivo por dentro. Sin embargo, lo que aún no comprendía, era que ese viaje lo iba a cambiar todo.